 |
Muertes porque sí 1 страница
|
|
|
|
De esa feliz detonació n (a los catorce añ os de edad) nació Billy the Kid el Hé roe y murió el furtivo Bill Harrigan. El muchachuelo de la cloaca y del cascotazo ascendió a hombre de frontera. Se hizo jinete; aprendió a estribar derecho sobre el caballo a la manera de Wyoming o Texas, no con el cuerpo echado hacia atrá s, a la manera de Oregó n y de California. Nunca se pareció del todo a su leyenda, pero se fue acercando. Algo del compadrito de Nueva York perduró en el cowboy; puso en los mejicanos el odio que antes le inspiraban los negros, pero las ú ltimas palabras que dijo fueron (malas) palabras en españ ol. Aprendió el arte vagabundo de los troperos. Aprendió el otro, má s difí cil, de mandar hombres; ambos lo ayudaron a ser un buen ladró n de hacienda. A veces, las guitarras y los burdeles de Mé jico lo arrastraban.
Con la lucidez atroz del insomnio, organizaba populosas orgí as que duraban cuatro dí as y cuatro noches. Al fin, asqueado, pagaba la cuenta a balazos. Mientras el dedo del gatillo no le falló fue el hombre má s temido (y quizá má s nadie y má s solo) de esa frontera. Garrett, su amigo, el sheriff que despué s lo mató, le dijo una vez: " Yo he ejercitado mucho la punterí a matando bú falos". " Yo la he ejercitado má s, matando hombres", replicó suavemente. Los pormenores son irrecuperables, pero sabemos que debió hasta veintiuna muertes —" sin contar mejicanos". Durante siete arriesgadí simos añ os practicó ese lujo: el coraje.
La noche del 25 de julio de 1880, Billy the Kid atravesó al galope de su overo la calle principal, o ú nica, de Fort Sumner. El calor apretaba y no habí an encendido las lá mparas; el comisario Garrett, sentado en un silló n de hamaca en un corredor, sacó el revó lver y le descerrajó un balazo en el vientre. El overo siguió; el jinete se desplomó en la calle de tierra. Garrett le encajó un segundo balazo. El pueblo (sabedor de que el herido era Billy the Kid) trancó bien las ventanas. La agoní a fue larga y blasfematoria. Ya con el sol bien alto, se fueron acercando y lo desarmaron; el hombre estaba muerto. Le notaron ese aire de cachivache que tienen los difuntos.
Lo afeitaron, lo envainaron en ropa hecha y lo exhibieron al espanto y las burlas en la vidriera del mejor almacé n.
Hombres a caballo o en tí lbury acudieron de leguas a la redonda. El tercer dí a lo tuvieron que maquillar. El cuarto dí a lo enterraron con jú bilo.
(1) Is that so? He drawled.

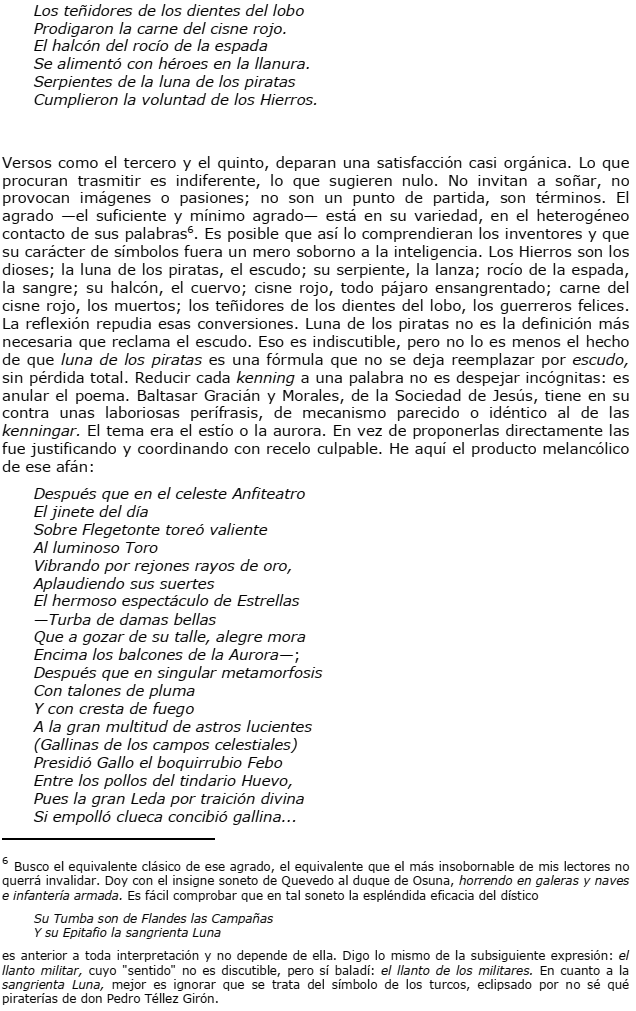
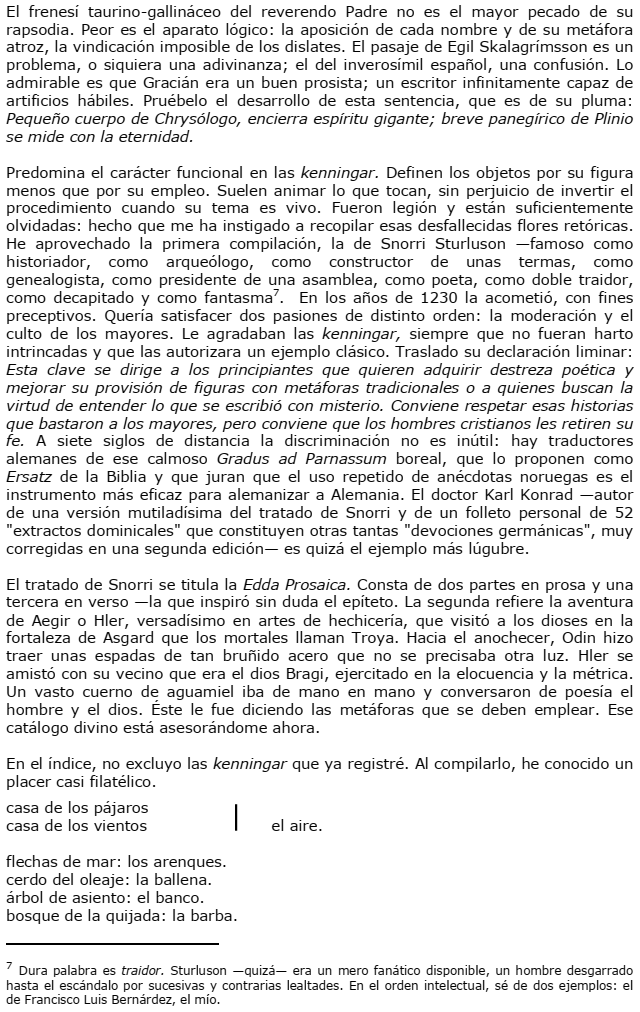
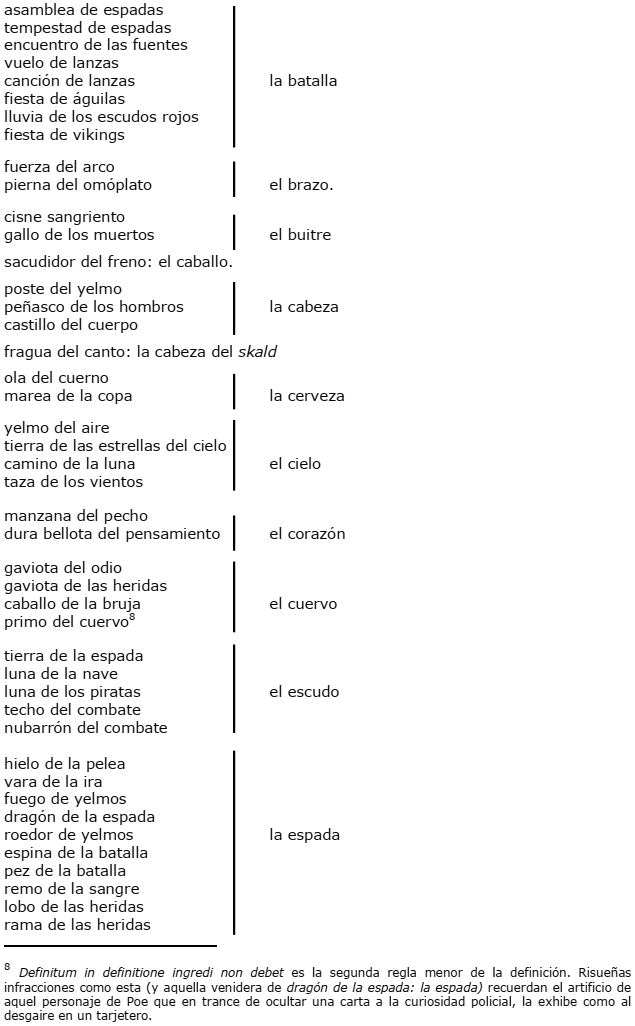

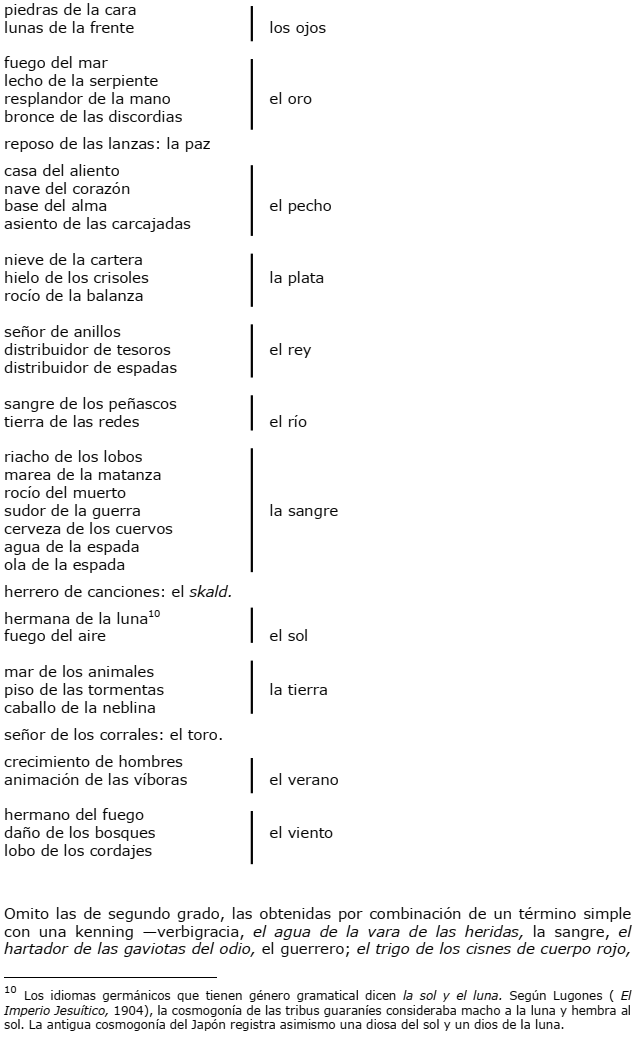
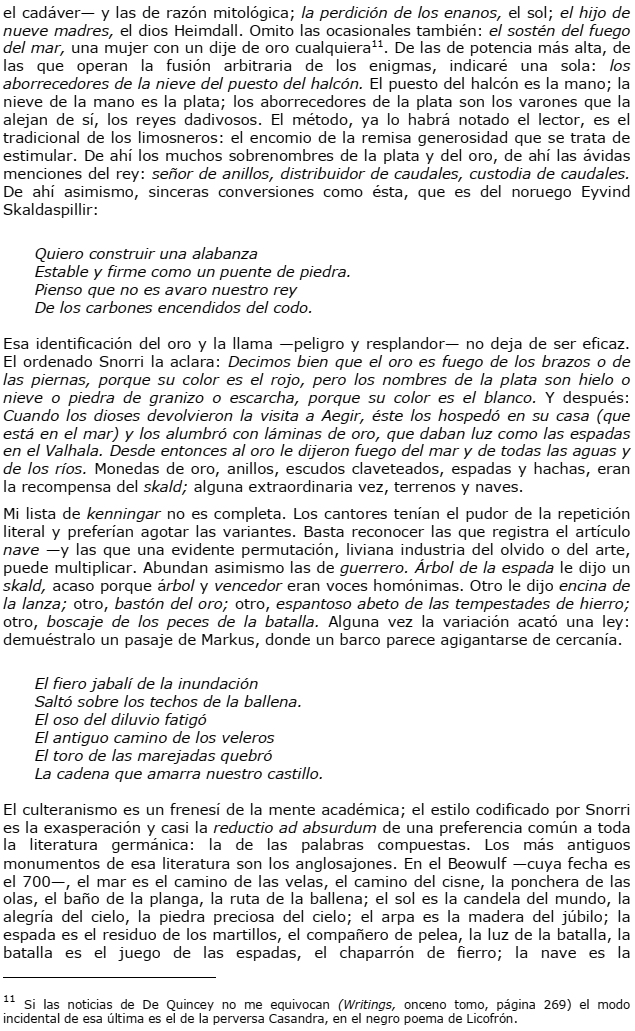

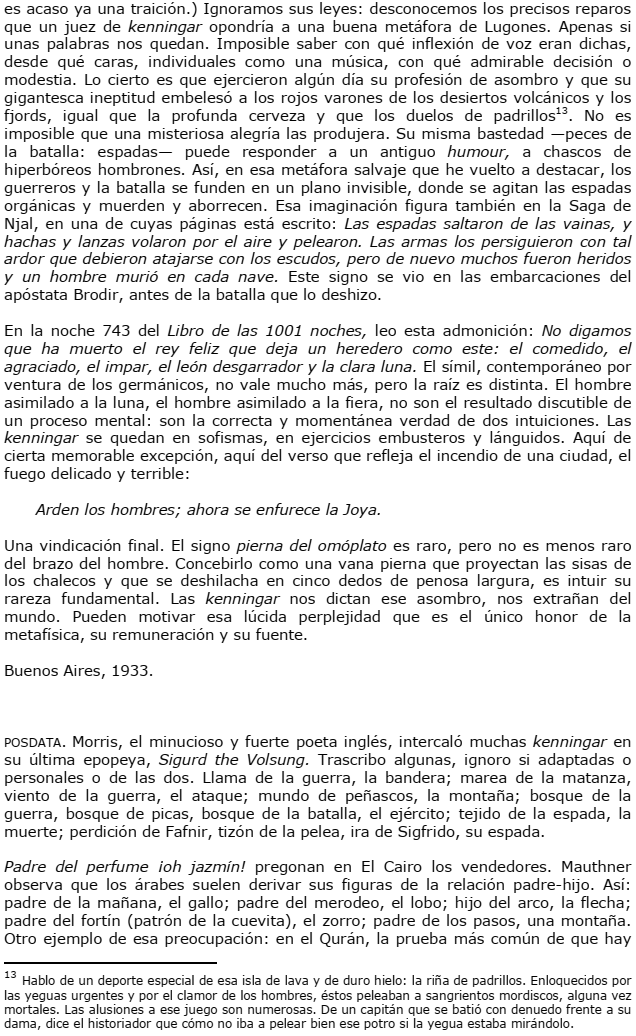

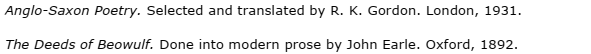
Los dos reyes y los dos laberintos [1]
El Aleph (1949)
|
|
|
Cuentan los hombres dignos de fe (pero Alá sabe má s) que en los primeros dí as hubo un rey de las islas de Babilonia que congregó a sus arquitectos y magos y les mandó construir un laberinto tan complejo y sutil que los varones má s prudentes no se aventuraban a entrar, y los que entraban se perdí an. Esa obra era un escá ndalo, porque la confusió n y la maravilla son operaciones propias de Dios y no de los hombres. Con el andar del tiempo vino a su corte un rey de los á rabes, y el rey de Babilonia (para hacer burla de la simplicidad de su hué sped) lo hizo penetrar en el laberinto, donde vagó afrentado y confundido hasta la declinació n de la tarde. Entonces imploró socorro divino y dio con la puerta. Sus labios no profirieron queja ninguna, pero le dijo al rey de Babilonia que é l en Arabia tení a otro laberinto y que, si Dios era servido, se lo darí a a conocer algú n dí a. Luego regresó a Arabia, juntó sus capitanes y sus alcaides y estragó los reinos de Babilonia con tan venturosa fortuna que derribó sus castillos, rompió sus gentes e hizo cautivo al mismo rey. Lo amarró encima de un camello veloz y lo llevó al desierto. Cabalgaron tres dí as, y le dijo: “¡ Oh, rey del tiempo y sustancia y cifra del siglo!, en Babilonia me quisiste perder en un laberinto de bronce con muchas escaleras, puertas y muros; ahora el Poderoso ha tenido a bien que te muestre el mí o, donde no hay escaleras que subir, ni puertas que forzar, ni fatigosas galerí as que recorrer, ni muros que te veden el paso. ”
Luego le desató las ligaduras y lo abandonó en mitad del desierto, donde murió de hambre y de sed. La gloria sea con Aqué l que no muere.
[1] É sta es la historia que el rector divulgó desde el pú lpito. Vé ase la pá gina [... «Abenjacá n el Bojarí, muerto en su laberinto», pá rrafo 12: “Nuestro rector, el señ or Allaby, hombre de curiosa lectura, exhumó la historia de un rey a quien la Divinidad castigó por haber erigido un laberinto y la divulgó desde el pú lpito... ”]
El Aleph (1949)
O God, I could be bounded in a nutshell and count myself a King of infinite space.
Hamlet, ii, 2.
But they will teach us that Eternity is the Standing still of the Present Time, a Nunc-stans (as the Schools call it); which neither they, nor any else understand, no more than they would a Hic-stans for a infinite greatnesse of Place.
Leviathan, iv, 46
La candente mañ ana de febrero en que Beatriz Viterbo murió, despué s de una imperiosa agoní a que no se rebajó un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo, noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitució n habí an renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios; el hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella y que ese cambio era el primero de una serie infinita. Cambiará el universo pero yo no, pensé con melancó lica vanidad; alguna vez, lo sé, mi vana devoció n la habí a exasperado; muerta, yo podí a consagrarme a su memoria, sin esperanza, pero tambié n sin humillació n. Consideré que el 30 de abril era su cumpleañ os; visitar ese dí a la casa la calle Garay para saludar a su padre y a Carlos Argentino Daneri, su primo hermano, era un acto corté s, irreprochable, tal vez ineludible. De nuevo aguardarí a en el crepú sculo de la abarrotada salita, de nuevo estudiarí a las circunstancias de sus muchos retratos, Beatriz Viterbo, de perfil, en colores; Beatriz, con antifaz, en los carnavales de 1921; la primera comunió n de Beatriz; Beatriz, el dí a de su boda con Roberto Alessandri; Beatriz, poco despué s del divorcio, en un almuerzo del Club Hí pico; Beatriz, en Quilmes, con Delia San Marco Porcel y Carlos Argentino; Beatriz, con el pekiné s que le regaló Villegas Haedo; Beatriz, de frente y de tres cuartos, sonriendo; la mano en el mentó n... No estarí a obligado, como otras veces, a justificar mi presencia con mó dicas ofrendas de libros: libros cuyas pá ginas, finalmente, aprendí a cortar, para no comprobar, meses despué s, que estaban intactos.
Beatriz Viterbo murió en 1929; desde entonces no dejé pasar un 30 de abril sin volver a su casa. Yo solí a llegar a las siete y cuarto y quedarme unos veinticinco minutos; cada añ o aparecí a un poco má s tarde y me quedaba un rato má s; en 1933, una lluvia torrencial me favoreció: tuvieron que invitarme a comer. No desperdicié, como es natural, ese buen precedente; en 1934, aparecí, ya dadas las ocho con un alfajor santafecino; con toda naturalidad me quedé a comer. Así, en aniversarios melancó licos y vanamente eró ticos, recibí gradualmente confidencias de Carlos Argentino Daneri.
Beatriz era alta, frá gil, muy ligeramente inclinada: habí a en su andar (si el oximoron es tolerable) una como graciosa torpeza, un principio de é xtasis; Carlos Argentino es rosado, considerable, canoso, de rasgos finos. Ejerce no sé qué cargo subalterno en una biblioteca ilegible de los arrabales del Sur; es autoritario, pero tambié n es ineficaz; aprovechaba, hasta hace muy poco, las noches y las fiestas para no salir de su casa. A dos generaciones de distancia, la ese italiana y la copiosa gesticulació n italiana sobreviven en é l. Su actividad mental es continua, apasionada, versá til y del todo insignificante. Abunda en inservibles analogí as y en ociosos escrú pulos. Tiene (como Beatriz)grandes y afiladas manos hermosas. Durante algunos meses padeció la obsesió n de Paul Fort, menos por sus baladas que por la idea de una gloria intachable. " Es el Prí ncipe de los poetas en Francia", repetí a con fatuidad. " En vano te revolverá s contra é l; no lo alcanzará, no, la má s inficionada de tus saetas. "
El 30 de abril de 1941 me permití agregar al alfajor una botella de coñ ac del paí s. Carlos Argentino lo probó, lo juzgó interesante y emprendió, al cabo de unas copas, una vindicació n del hombre moderno.
— Lo evoco — dijo con una admiració n algo inexplicable — en su gabinete de estudio, como si dijé ramos en la torre albarrana de una ciudad, provisto de telé fonos, de telé grafos, de fonó grafos, de aparatos de radiotelefoní a, de cinemató grafos, de linternas má gicas, de glosarios, de horarios, de prontuarios, de boletines...
Observó que para un hombre así facultado el acto de viajar era inú til; nuestro siglo XX habí a transformado la fá bula de Mahoma y de la montañ a; las montañ as, ahora convergí an sobre el moderno Mahoma.
Tan ineptas me parecieron esas ideas, tan pomposa y tan vasta su exposició n, que las relacioné inmediatamente con la literatura; le dije que por qué no las escribí a. Previsiblemente respondió que ya lo habí a hecho: esos conceptos, y otros no menos novedosos, figuraban en el Canto Augural, Canto Prologal o simplemente Canto—Pró logo de un poema en el que trabajaba hací a muchos añ os, sin ré clame, sin bullanga ensordecedora, siempre apoyado en esos dos bá culos que se llaman el trabajo y la soledad. Primero abrí a las compuertas a la imaginació n; luego hací a uso de la lima. El poema se titulaba La Tierra; tratá base de una descripció n del planeta, en la que no faltaban, por cierto, la pintoresca digresió n y el gallardo apó strofe.
Le rogué que me leyera un pasaje, aunque fuera bre— ve. Abrió un cajó n del escritorio, sacó un alto legajo de hojas de block estampadas con el membrete de la Biblioteca Juan Crisó stomo Lafinur y leyó con sonora satisfacció n:
|
|
|
|
|
|
He visto, como el griego, las urbes de los hombres,
Los trabajos, los dí as de varia luz, el hambre;
No corrijo los hechos, no falseo los nombres,
Pero el voyage que narro, es... autour de ma chambre.
—Estrofa a todas luces interesante —dictaminó —. El primer verso granjea el aplauso del catedrá tico, del acadé mico, del helenista, cuando no de los eruditos a la violeta, sector considerable de la opinió n; el segundo pasa de Homero a Hesí odo (todo un implí cito homenaje, en el frontis del flamante edificio, al padre de la poesí a didá ctica), no sin remozar un procedimiento cuyo abolengo está en la Escritura, la enumeració n, congerie o conglobació n; el tercero —¿ barroquismo, decadentismo, culto depurado y faná tico de la forma? — consta de dos hemistiquios gemelos; el cuarto francamente bilingü e, me asegura el apoyo incondicional de todo espí ritu sensible a los desenfados envites de la facecia. Nada diré de la rima rara ni de la ilustració n que me permite ¡ sin pedantismo! acumular en cuatro versos tres alusiones eruditas que abarcan treinta siglos e apretada literatura: la primera a la Odisea, la segunda a los Trabajos y dí as, la tercera a la bagatela inmortal que nos depararan los ocios de la pluma del saboyano... Comprendo una vez má s que el arte moderno exige el bá lsamo de la risa, el scherzo. ¡ Decididamente, tiene la palabra Goldoni!
Otras muchas estrofas me leyó que tambié n obtuvieron su aprobació n y su comentario profuso; nada memorable habí a en ella; ni siquiera la juzgué mucho peores que la anterior. En su escritura habí an colaborado la aplicació n, la resignació n y el azar; las virtudes que Daneri les atribuí a eran posteriores. Comprendí que el trabajo del poeta no estaba en la poesí a; estaba en la invenció n de razones para que la poesí a fuera admirable; naturalmente, ese ulterior trabajo modificaba la obra para é l, pero no para otro. La dicció n oral de Daneri era extravagante; su torpeza mé trica le vedó, salvo contadas veces, transmitir esa extravagancia al poema. [1]
Una sola vez en mi vida he tenido la ocasió n de examinar los quince mil dodecasí labos del Polyolbion, esa epopeya topográ fica en la que Michael Drayton registró la fauna, la flora, la hidrografí a, la orografí a, la historia militar y moná stica de Inglaterra; estoy seguro de que ese producto considerable, pero limitado, es menos tedioso que la vasta empresa congé nere de Carlos Argentino. É ste se proponí a versificar toda la redondez del planeta; en 1941 ya habí a despachado unas hectá reas del estado de Queensland, má s de un kiló metro del curso del Ob, un gasó metro al Norte de Veracruz, las principales casas de comercio de la parroquia de la Concepció n, la quinta de Mariana Cambaceres de Alvear en la calla Once de Setiembre, en Belgrano, y un establecimiento de bañ os turcos no lejos del acreditado acuario de Brighton. Me leyó ciertos laboriosos pasajes de la zona australiana de su poema; esos largos e informes alejandrinos:
|
|
|
Sepan. A manderecha del poste rutinario,
(Viniendo, claro está, desde el Nornoroeste)
Se aburre una osamenta —¿ Color? Blanquiceleste—
Que da al corral de ovejas catadura de osario.
— ¡ Dos audacias —gritó con exultació n— rescatadas, te oigo mascullar, por el é xito! Lo admito, lo admito. Una, el epí teto rutinario, que certeramente denuncia, en passant, el inevitable tedio inherente a las faenas pastoriles y agrí colas, tedio que ni las geó rgicas ni nuestro ya laureado Don Segundo se atrevieron jamá s a denunciar así, al rojo vivo. Otra, el ené rgico prosaí smo se aburre una osamenta, que el melindroso querrá excomulgar con horror, pero que apreciará má s que su vida el crí tico de gusto viril. Todo el verso, por lo demá s, es de muy subidos quilates. El segundo hemistiquio entabla animadí sima charla con el lector, se adelanta a su viva curiosidad, le pone una pregunta en la boca y la satisface... al instante. ¿ Y qué me dices de ese hallazgo blanquiceleste? El pintoresco neologismo sugiere el cielo, que es un factor importantí simo del paisaje australiano. Sin esa evocació n resultarí an demasiado sombrí as las tintas del boceto y el lector se verí a compelido a cerrar el volumen, herida en lo má s í ntimo el alma de incurable y negra melancolí a.
Hacia la medianoche me despedí.
Dos domingos despué s, Daneri me llamó por telé fono, entiendo que por primera vez en la vida. Me propuso que nos reunié ramos a las cuatro, “para tomar juntos la leche, en el contiguo saló n-bar que el progresismo de Zunino y de Zungri —los propietarios de mi casa, recordará s— inaugura en la esquina; confiterí a que te importará conocer”. Acepté, con má s resignació n que entusiasmo. Nos fue difí cil encontrar mesa; el “saló n-bar”, inexorablemente moderno, era apenas un poco menos atroz que mis previsiones; en las mesas vecinas el excitado pú blico mencionaba las sumas invertidas sin regatear por Zunino y por Zungri. Carlos Argentino fingió asombrarse de no sé qué primores de la instalació n de la luz (que, sin duda, ya conocí a) y me dijo con cierta severidad:
—Mal de tu grado habrá s de reconocer que este local se parangona con los má s encopetados de Flores.
Me releyó, despué s, cuatro o cinco pá ginas del poema. Las habí a corregido segú n un depravado principio de ostentació n verbal: donde antes escribió azulado, ahora abundaba en azulino, azulenco y hasta azulillo. La palabra lechoso no era bastante fea para é l; en la impetuosa descripció n de un lavadero de lanas, preferí a lactario, lacticinoso, lactescente, lechal... Denostó con amargura a los crí ticos; luego, má s benigno, los equiparó a esas personas, “que no disponen de metales preciosos ni tampoco de prensas de vapor, laminadores y á cidos sulfú ricos para la acuñ ació n de tesoros, pero que pueden indicar a los otros el sitio de un tesoro”. Acto continuo censuró la prologomaní a, “de la que ya hizo mofa, en la donosa prefació n del Quijote, el Prí ncipe de los Ingenios”. Admitió, sin embargo, que en la portada de la nueva obra convení a el pró logo vistoso, el espaldarazo firmado por el plumí fero de garra, de fuste. Agregó que pensaba publicar los cantos iniciales de su poema. Comprendí, entonces, la singular invitació n telefó nica; el hombre iba a pedirme que prologara su pedantesco fá rrago. Mi temor resultó infundado: Carlos Argentino observó, con admiració n rencorosa, que no creí a errar el epí teto al calificar de só lido el prestigio logrado en todos los cí rculos por Á lvaro Meliá n Lafinur, hombre de letras, que, si yo me empeñ aba, prologarí a con embeleso el poema. Para evitar el má s imperdonable de los fracasos, yo tení a que hacerme portavoz de dos mé ritos inconcusos: la perfecció n formal y el rigor cientí fico, “porque ese dilatado jardí n de tropos, de figuras, de galanuras, no tolera un solo detalle que no confirme la severa verdad”. Agregó que Beatriz siempre se habí a distraí do con Á lvaro.
Asentí, profusamente asentí. Aclaré, para mayor verosimilitud, que no hablarí a el lunes con Á lvaro, sino el jueves: en la pequeñ a cena que suele coronar toda reunió n del Club de Escritores. (No hay tales cenas, pero es irrefutable que las reuniones tienen lugar los jueves, hecho que Carlos Argentino Daneri podí a comprobar en los diarios y que dotaba de cierta realidad a la frase. ) Dije, entre adivinatorio y sagaz, que antes de abordar el tema del pró logo describirí a el curioso plan de la obra. Nos despedimos; al doblar por Bernardo de Irigoyen, encaré con toda imparcialidad los porvenires que me quedaban: a) hablar con Á lvaro y decirle que el primo hermano aquel de Beatriz(ese eufemismo explicativo me permitirí a nombrarla) habí a elaborado un poema que parecí a dilatar hasta lo infinito las posibilidades de la cacofoní a y del caos; b) no hablar con Á lvaro. Preví, lú cidamente, que mi desidia optarí a por b.
A partir del viernes a primera hora, empezó a inquietarme el telé fono. Me indignaba que ese instrumento, que algú n dí a produjo la irrecuperable voz de Beatriz, pudiera rebajarse a receptá culo de las inú tiles y quizá s colé ricas quejas de ese engañ ado Carlos Argentino Daneri. Felizmente nada ocurrió — salvo el rencor inevitable que me inspiró aquel hombre que me habí a impuesto una delicada gestió n y luego me olvidaba.
El telé fono perdió sus terrores, pero a fines de octubre, Carlos Argentino me habló. Estaba agitadí simo; no identifiqué su voz, al principio. Con tristeza y con ira balbuceó que esos ya ilimitados Zunino y Zungri, so pretexto de ampliar su desaforada confiterí a, iban a demoler su casa.
—¡ La casa de mis padres, mi casa, la vieja casa inveterada de la calle Garay! —repitió, quizá olvidando su pesar en la melodí a.
No me resultó muy difí cil compartir su congoja. Ya cumplidos los cuarenta añ os, todo cambio es un sí mbolo detectable del pasaje del tiempo; ademá s se trataba de una casa que, para mí, aludí a infinitamente a Beatriz. Quise aclarar ese delicadí simo rasgo; mi interlocutor no me oyó. Dijo que si Zunino y Zungri persistí an en ese propó sito absurdo, el doctor Zunni, su abogado, los demandarí a ipso facto por dañ os y perjuicios y los obligarí a a abonar cien mil nacionales.
El nombre de Zunni me impresionó; su bufete, en Caseros y Tacuarí, es de una seriedad proverbial. Interrogué si é ste se habí a encargado ya del asunto. Daneri dio que le hablarí a esa misma tarde. Vaciló y con esa voz llana, impersonal, a que solemos recurrir para confiar algo muy í ntimo, dijo que para terminar el poema le era indispensable la casa, pues en un á ngulo del só tano habí a un Aleph. Aclaró que un Aleph es uno de los puntos del espacio que contienen todos los puntos.
—Está en el só tano del comedor —explicó, aligerada su dicció n por la angustia—. Es mí o, es mí o; yo lo descubrí en la niñ ez, antes de la edad escolar. La escalera del só tano es empinada, mis tí os me tení an prohibido el descenso, pero alguien dijo que habí a un mundo en el só tano. Se referí a, lo supe despué s, a un baú l, pero yo entendí que habí a un mundo. Bajé secretamente, rodé por la escalera vedada, caí. Al abrir los ojos, vi el Aleph.
—¡ El Aleph! —repetí.
—Sí, el lugar donde está n, sin confundirse, todos los lugares del orbe, vistos desde todos los á ngulos. A nadie revelé mi descubrimiento, pero volví. ¡ El niñ o no podí a comprender que le fuera deparado ese privilegio para que el hombre burilara el poema! No me despojará n Zunino y Zungri, no y mil veces no. Có digo en mano, el doctor Zunni probará que es inajenable mi Aleph.
Traté de razonar.
—Pero, ¿ no es muy oscuro el só tano?
—La verdad no penetra un entendimiento rebelde. Si todos los lugares de la Tierra está n en el Aleph, ahí estará n todas las luminarias, todas las lá mparas, todos los veneros de luz.
—Iré a verlo inmediatamente.
Corté, antes de que pudiera emitir una prohibició n. Basta el conocimiento de un hecho para percibir en el acto una serie de rasgos confirmatorios, antes insospechados; me asombró no haber comprendido hasta ese momento que Carlos Argentino era un loco. Todos esos Viterbos, por lo demá s... Beatriz(yo mismo suelo repetirlo) era una mujer, una niñ a de una clarividencia casi implacable, pero habí a en ella negligencias, distracciones, desdenes, verdaderas crueldades, que tal vez reclamaban una explicació n patoló gica. La locura de Carlos Argentino me colmó de maligna felicidad; í ntimamente, siempre nos habí amos detestado.
En la calle Garay, la sirvienta me dijo que tuviera la bondad de esperar. El niñ o estaba, como siempre, en el só tano, revelando fotografí as. Junto al jarró n sin una flor, en el piano inú til, sonreí a (má s intemporal que anacró nico) el gran retrato de Beatriz, en torpes colores. No podí a vernos nadie; en una desesperació n de ternura me aproximé al retrato y le dije:
—Beatriz, Beatriz Elena, Beatriz Elena Viterbo, Beatriz querida, Beatriz perdida para siempre, soy yo, soy Borges.
Carlos entró poco despué s. Habló con sequedad; comprendí que no era capaz de otro pensamiento que de la perdició n del Aleph.
—Una copita del seudo coñ ac —ordenó — y te zampuzará s en el só tano. Ya sabes, el decú bito dorsal es indispensable. Tambié n lo son la oscuridad, la inmovilidad, cierta acomodació n ocular. Te acuestas en el piso de la baldosas y fijas los ojos en el decimonono escaló n de la pertinente escalera. Me voy, bajo la trampa y te quedas solo. Algú n roedor te mete miedo ¡ fá cil empresa! A los pocos minutos ves el Aleph. ¡ El microcosmo de alquimistas y cabalistas, nuestro concreto amigo proverbial, el multum in parvo!
Ya en el comedor, agregó:
—Claro está que si no lo ves, tu incapacidad no invalida mi testimonio... Baja; muy en breve podrá s entablar un diá logo con todas las imá genes de Beatriz.
Bajé con rapidez, harto de sus palabras insustanciales. El só tano, apenas má s ancho que la escalera, tení a mucho de pozo. Con la mirada, busqué en vano el baú l de que Carlos Argentino me habló. Unos cajones con botellas y unas bolsas de lona entorpecí an un á ngulo. Carlos tomó una bolsa, la dobló y la acomodó en un sitio preciso.
—La almohada es humildosa — explicó —, pero si la levanto un solo centí metro, no verá s ni una pizca y te quedas corrido y avergonzado. Repantiga en el suelo ese corpachó n y cuenta diecinueve escalones.
Cumplí con su ridí culo requisito; al fin se fue. Cerró cautelosamente la trampa, la oscuridad, pese a una hendija que despué s distinguí, pudo parecerme total. Sú bitamente comprendí mi peligro: me habí a dejado soterrar por un loco, luego de tomar un veneno. Las bravatas de Carlos transparentaban el í ntimo terror de que yo no viera el prodigio; Carlos, para defender su delirio, para no saber que estaba loco tení a que matarme. Sentí un confuso malestar, que traté de atribuir a la rigidez, y no a la operació n de un narcó tico. Cerré los ojos, los abrí. Entonces vi el Aleph.
Arribo, ahora, al inefable centro de mi relato, empieza aquí, mi desesperació n de escritor. Todo lenguaje es un alfabeto de sí mbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocutores comparten; ¿ có mo transmitir a los otros el infinito Aleph, que mi temerosa memoria apenas abarca? Los mí sticos, en aná logo trance prodigan los emblemas: para significar la divinidad, un persa habla de un pá jaro que de algú n modo es todos los pá jaros; Alanus de Insulis, de una esfera cuyo centro está en todas partes y las circunferencia en ninguna; Ezequiel, de un á ngel de cuatro caras que a un tiempo se dirige al Oriente y al Occidente, al Norte y al Sur. (No en vano rememoro esas inconcebibles analogí as; alguna relació n tienen con el Aleph. ) Quizá los dioses no me negarí an el hallazgo de una imagen equivalente, pero este informe quedarí a contaminado de literatura, de falsedad. Por lo demá s, el problema central es irresoluble: La enumeració n, si quiera parcial, de un conjunto infinito. En ese instante gigantesco, he visto millones de actos deleitables o atroces; ninguno me asombró como el hecho de que todos ocuparan el mismo punto, sin superposició n y sin transparencia. Lo que vieron mis ojos fue simultá neo: lo que transcribiré sucesivo, porque el lenguaje lo es. Algo, sin embargo, recogeré.
En la parte inferior del escaló n, hacia la derecha, vi una pequeñ a esfera tornasolada, de casi intolerable fulgor. Al principio la creí giratoria; luego comprendí que ese movimiento era una ilusió n producida por los vertiginosos espectá culos que encerraba. El diá metro del Aleph serí a de dos o tres centí metros, pero el espacio có smico estaba ahí, sin disminució n de tamañ o. Cada cosa (la luna del espejo, digamos) era infinitas cosas, porque yo claramente la veí a desde todos los puntos del universo. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de Amé rica, vi una plateada telarañ a en el centro de una negra pirá mide, vi un laberinto roto (era Londres), vi interminables ojos inmediatos escrutá ndose en mí como en un espejo, vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó, vi en un traspatio de la calle Soler las mismas baldosas que hace treinta añ os vi en el zaguá n de una casa en Frey Bentos, vi racimos, nieve, tabaco, vetas de metal, vapor de agua, vi convexos desiertos ecuatoriales y cada uno de sus granos de arena, vi en Inverness a una mujer que no olvidaré, vi la violenta cabellera, el altivo cuerpo, vi un cá ncer de pecho, vi un cí rculo de tierra seca en una vereda, donde antes hubo un á rbol, vi una quinta de Adrogué, un ejemplar de la primera versió n inglesa de Plinio, la de Philemont Holland, vi a un tiempo cada letra de cada pá gina (de chico yo solí a maravillarme de que las letras de un volumen cerrado no se mezclaran y perdieran en el decurso de la noche), vi la noche y el dí a contemporá neo, vi un poniente en Queré taro que parecí a reflejar el color de una rosa en Bengala, vi mi dormitorio sin nadie, vi en un gabinete de Alkmaar un globo terrá queo entre dos espejos que lo multiplicaban sin fin, vi caballos de crin arremolinada, en una playa del Mar Caspio en el alba, vi la delicada osadura de una mano, vi a los sobrevivientes de una batalla, enviando tarjetas postales, vi en un escaparate de Mirzapur una baraja españ ola, vi las sombras oblicuas de unos helechos en el suelo de un inverná culo, vi tigres, é mbolos, bisontes, marejadas y ejé rcitos, vi todas las hormigas que hay en la tierra, vi un astrolabio persa, vi en un cajó n del escritorio (y la letra me hizo temblar) cartas obscenas, increí bles, precisas, que Beatriz habí a dirigido a Carlos Argentino, vi un adorado monumento en la Chacarita, vi la reliquia atroz de lo que deliciosamente habí a sido Beatriz Viterbo, vi la circulació n de mi propia sangre, vi el engranaje del amor y la modificació n de la muerte, vi el Aleph, desde todos los puntos, vi en el Aleph la tierra, vi mi cara y mis ví sceras, vi tu cara, y sentí vé rtigo y lloré, porque mis ojos habí an visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningú n hombre ha mirado: el inconcebible universo.
Sentí infinita veneració n, infinita lá stima.
—Tarumba habrá s quedado de tanto curiosear donde no te llaman —dijo una voz aborrecida y jovial—. Aunque te devanes los sesos, no me pagará s en un siglo esta revelació n. ¡ Qué observatorio formidable, che Borges!
Los pies de Carlos Argentino ocupaban el escaló n má s alto. En la brusca penumbra, acerté a levantarme y a balbucear:
—Formidable. Sí, formidable.
La indiferencia de mi voz me extrañ ó. Ansioso, Carlos Argentino insistí a:
—¿ La viste todo bien, en colores?
En ese instante concebí mi venganza. Bené volo, manifiestamente apiadado, nervioso, evasivo, agradecí a Carlos Argentino Daneri la hospitalidad de su só tano y lo insté a aprovechar la demolició n de la casa para alejarse de la perniciosa metró poli que a nadie ¡ cré ame, que a nadie! perdona. Me negué, con suave energí a, a discutir el Aleph; lo abracé, al despedirme y le repetí que el campo y la seguridad son dos grandes mé dicos.
En la calle, en las escaleras de Constitució n, en el subterrá neo, me parecieron familiares todas las caras. Temí que no quedara una sola cosa capaz de sorprenderme, temí que no me abandonara jamá s la impresió n de volver. Felizmente, al cabo de unas noches de insomnio me tra—bajó otra vez el olvido.
|
|
|
|
|
|


